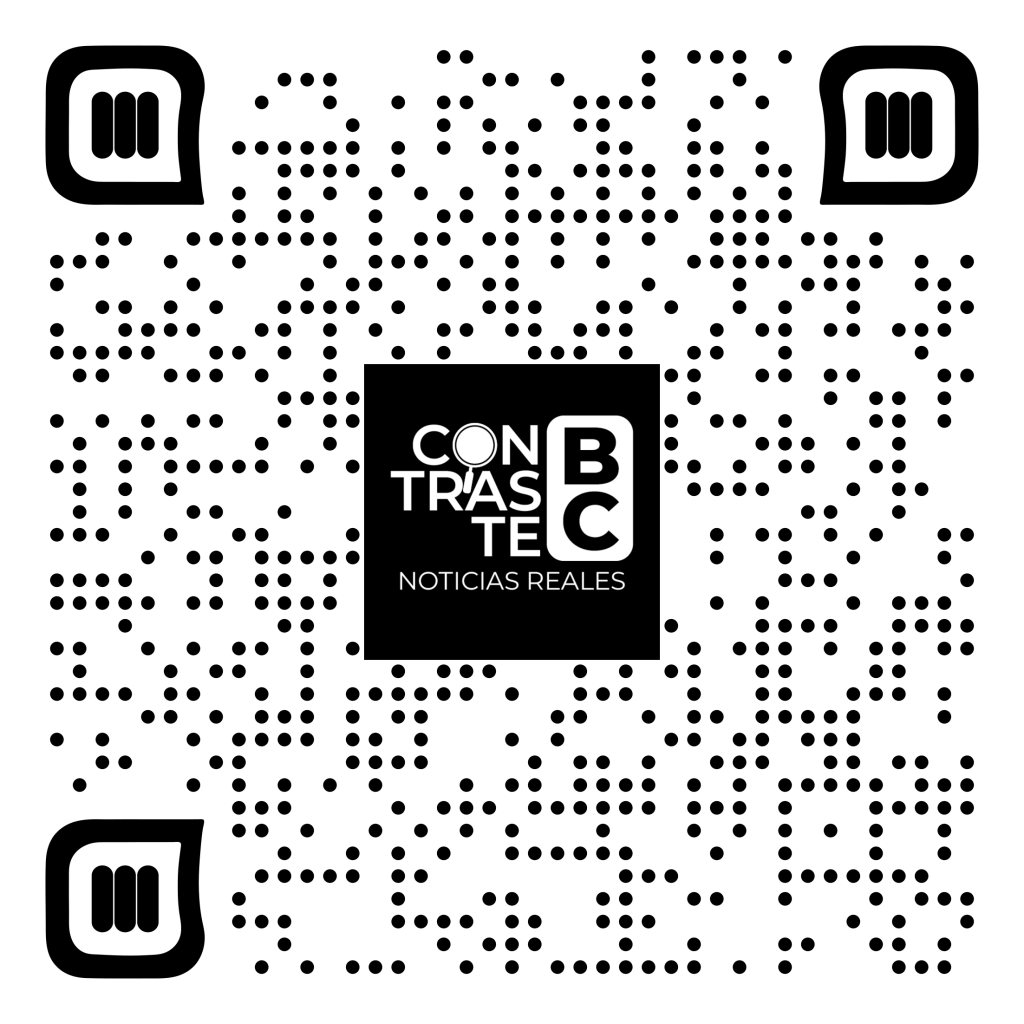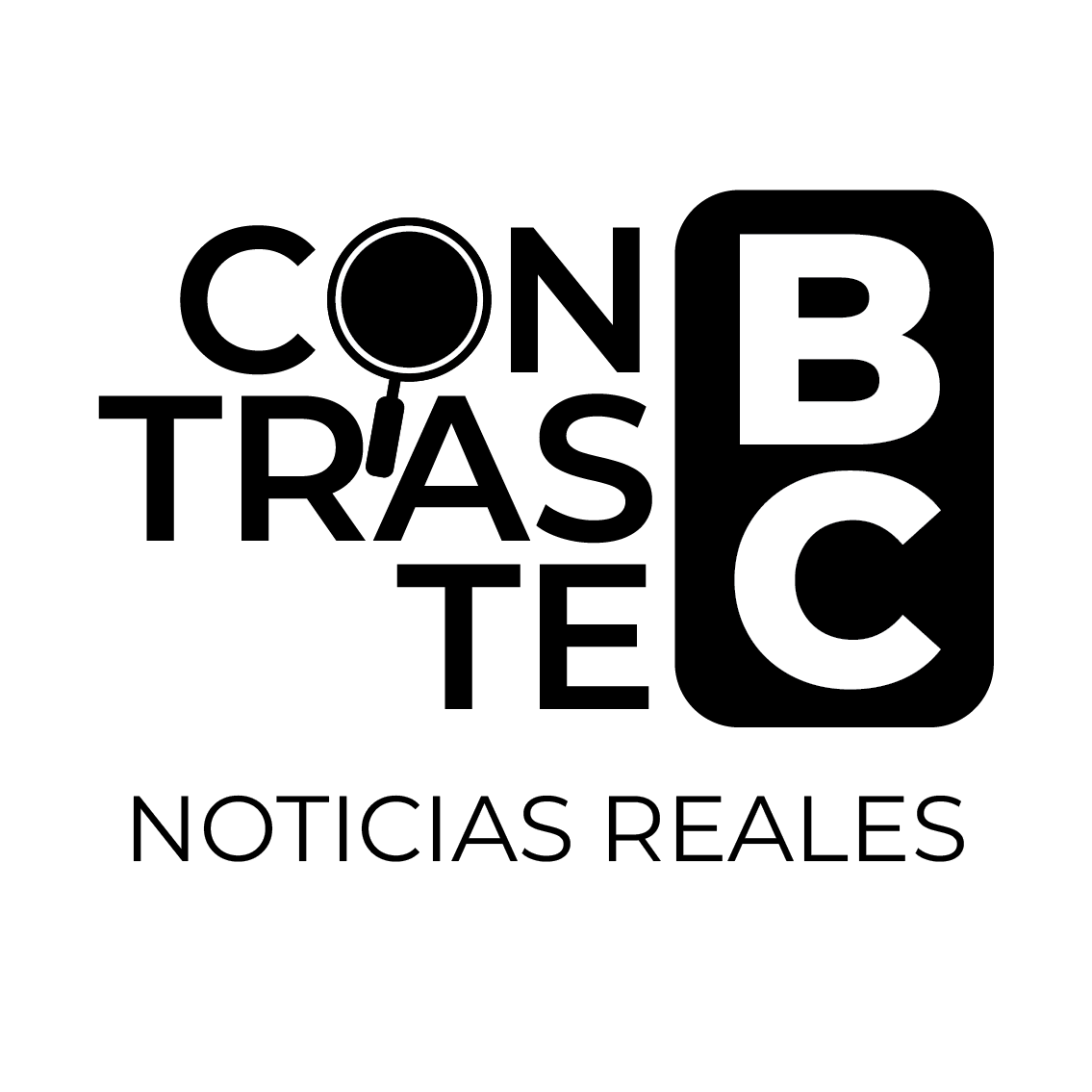Apenas unos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó con solemnidad el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un ambicioso programa con 12 ejes y más de 100 acciones que, según el gobierno federal, transformará la seguridad del estado.
El proyecto contempla una inversión de 57 mil millones de pesos, de los cuales 37 mil 450 millones se destinarán a programas sociales que —de acuerdo con la mandataria— beneficiarán a 1.5 millones de michoacanos.
“La seguridad y la paz son fruto de la justicia”, declaró Sheinbaum. “Nunca traicionaremos la confianza del pueblo de México. A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos”.
El mensaje suena bien, pero resuena peor cuando se escucha en una tierra donde los alcaldes mueren pidiendo ayuda federal, los cárteles se disputan las calles, y los ciudadanos aprenden a convivir con el miedo como parte de la rutina.
Mientras la presidenta hablaba de desarrollo, justicia y bienestar, la Guardia Civil patrullaba los municipios donde ni las escuelas ni los comercios abren con normalidad, y donde comunidades enteras siguen bajo control de grupos criminales.
La pregunta inevitable es:
¿De donde van a salir los 57 mil millones? y ¿Porque no los mando antes?
El “Plan Michoacán” llega acompañado de promesas y buenas intenciones, pero sin reconocer que la estrategia de abrazos, no balazos, ha dejado más muertos que resultados.
Michoacán no necesita más discursos sobre justicia social. Necesita presencia real del Estado, inteligencia policial, y protección efectiva para sus habitantes.
Porque mientras el gobierno federal sigue hablando de paz, en Michoacán la guerra no ha terminado. Solo cambió de nombre.