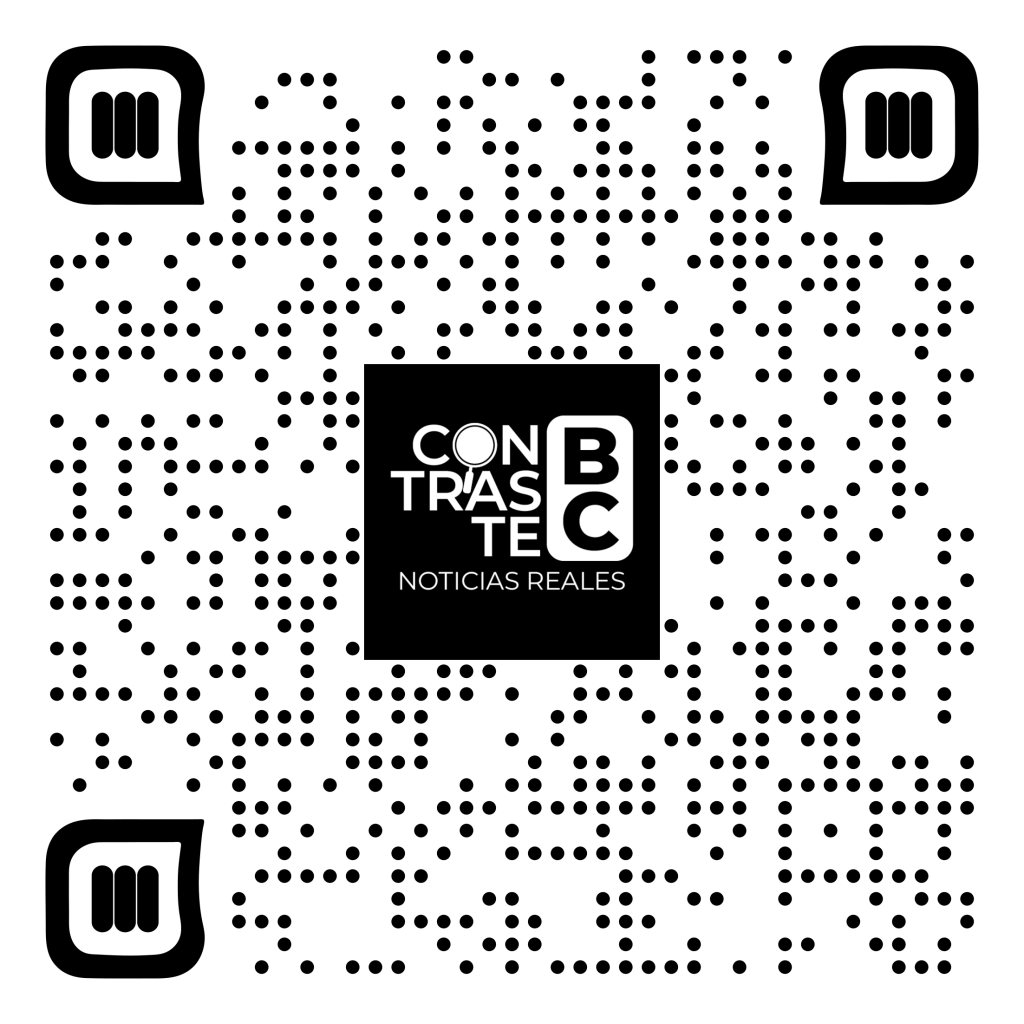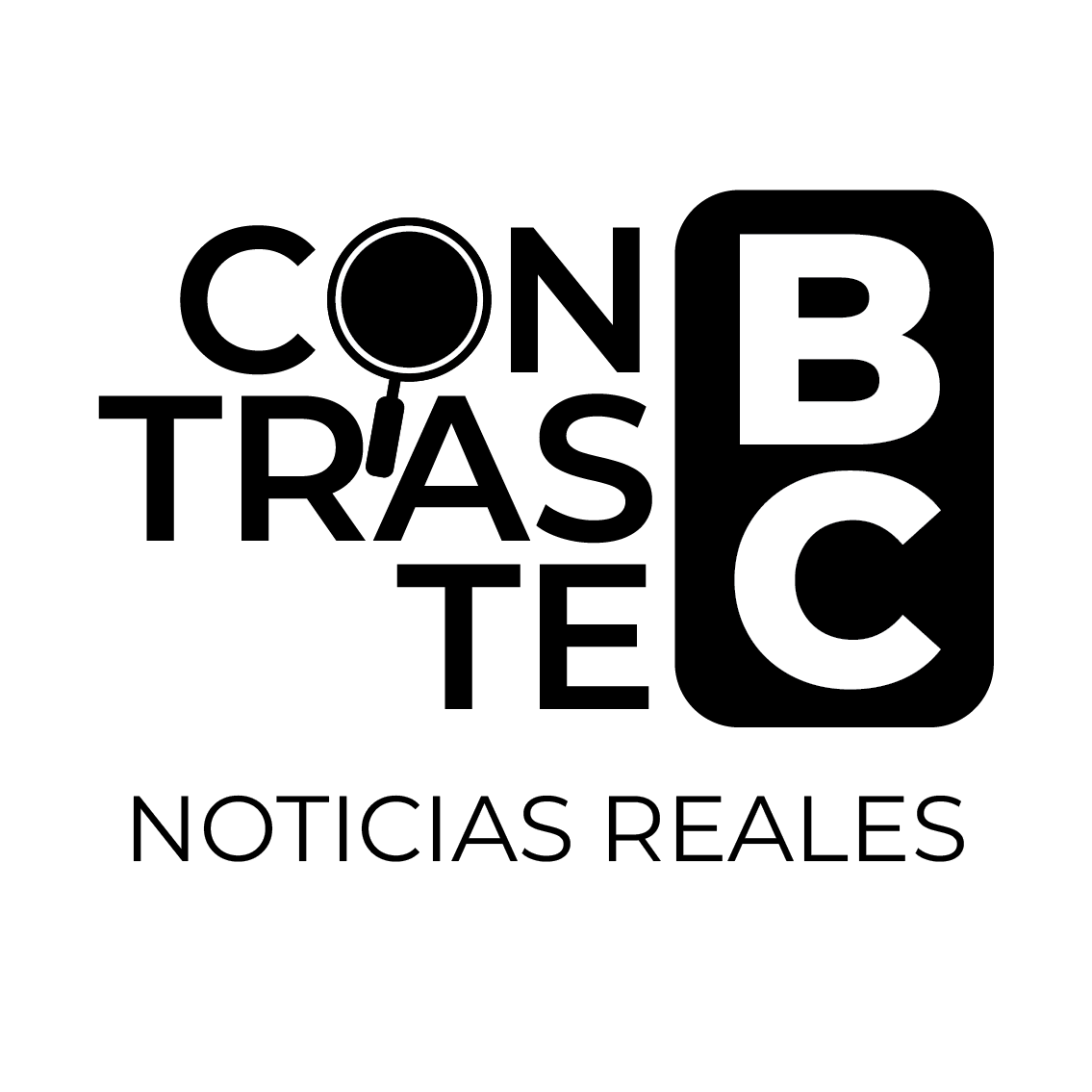Tijuana, B.C. — Mientras el país entero debería estar de luto y en pie de protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en Tijuana apenas unas 30 personas se reunieron para exigir justicia, treinta, en una ciudad con casi tres millones de habitantes.
La vigilia, convocada como parte del movimiento nacional para recordar al llamado “Bukele mexicano”, fue más un eco simbólico que una protesta viva.
Aunque los organizadores pidieron que no asistieran políticos, aparecieron ex candidatas y algunos oportunistas de siempre, posando entre velas y pancartas. Irónicamente, solo dos hombres con sombrero se presentaron, quizá en homenaje al alcalde que solía portar el suyo como símbolo de identidad.
El resto de los tijuanenses siguió con su vida: el tráfico, las filas, el ruido, la rutina, porque en México —y especialmente en Tijuana— ya nos acostumbramos a todo: a los asesinatos, a los discursos vacíos y ahora también al silencio.
Mientras en otras ciudades como Morelia, Guadalajara y Ciudad de México cientos salieron a las calles, aquí la indignación apenas encendió una docena de velas frente al abismo de la apatía.
Esa es quizá la tragedia más profunda: el crimen organizado avanza porque la sociedad se rinde, porque la gente dejó de creer que vale la pena protestar.
Carlos Manzo no era un político más, era un alcalde que se atrevió a desafiar al poder criminal y que denunció públicamente la falta de apoyo federal, sabiendo que su vida estaba en riesgo. Su asesinato no solo es un golpe contra la democracia, es un espejo del país que hemos permitido: uno donde los valientes mueren solos y los cobardes guardan silencio.
Pero mientras el gobierno sigue diciendo que “todo va bien”, la gente sigue muriendo por decir la verdad y lo peor es que, cuando eso pasa, solo treinta personas se toman la molestia de encender una vela.