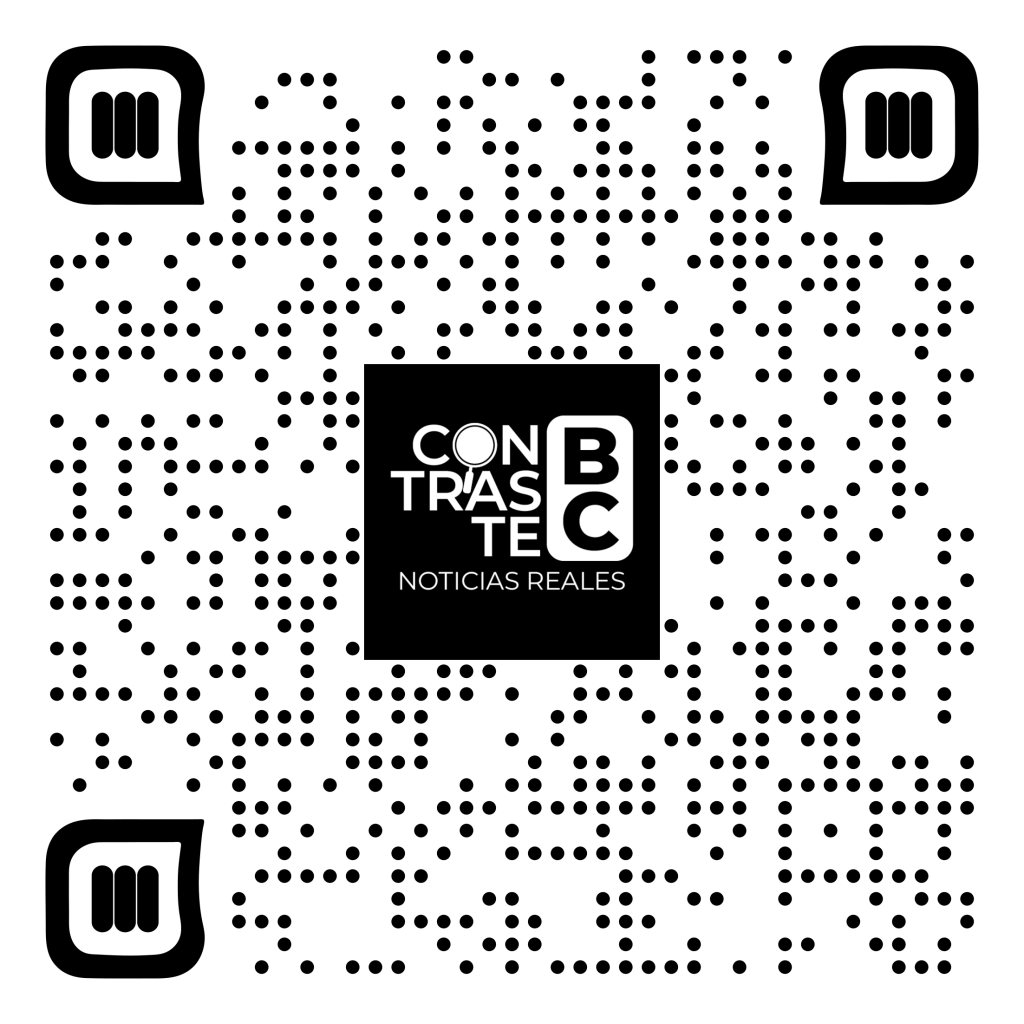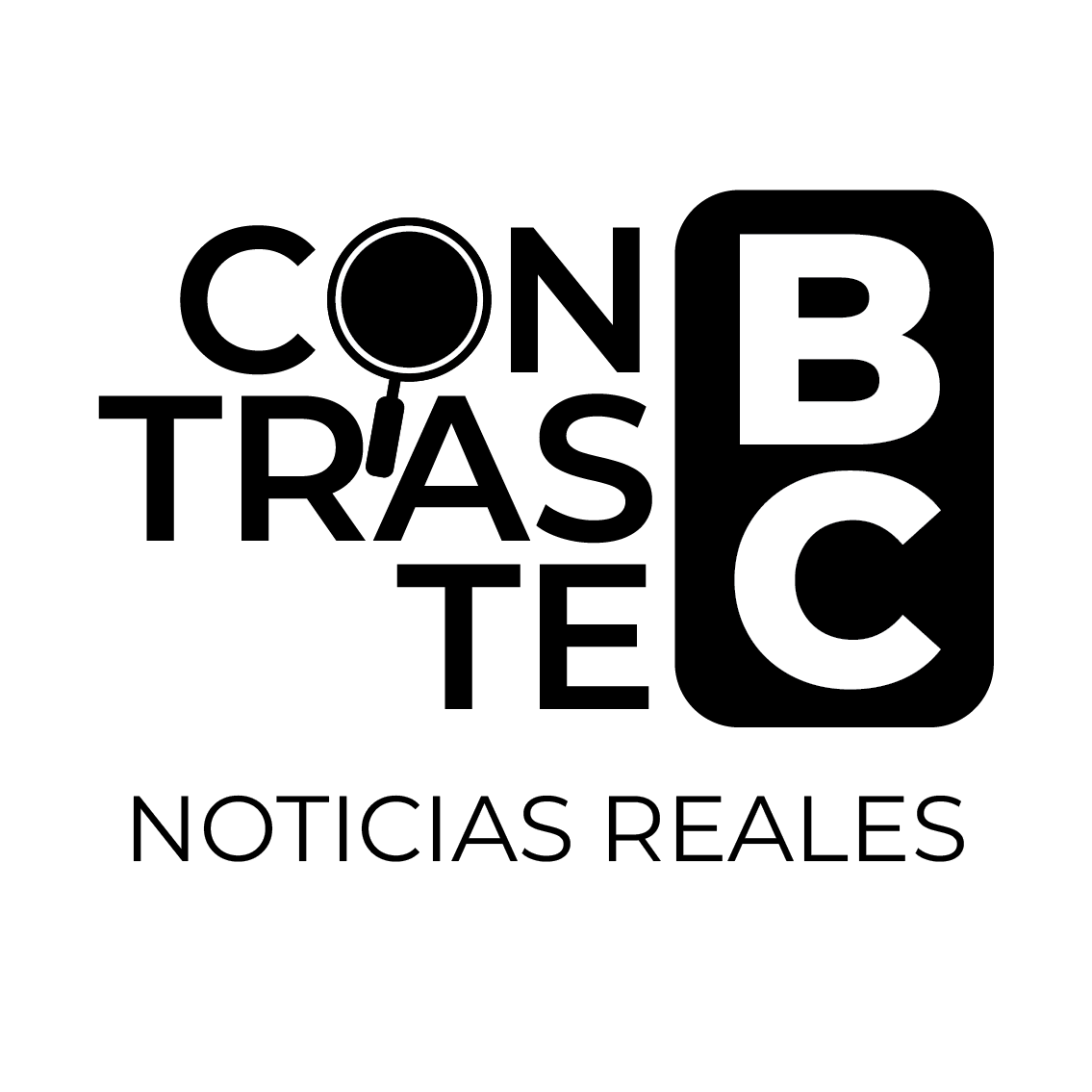La historia arranca como muchas en Tijuana. Un ciudadano decide que la fiesta no termina al cerrar la puerta, copas de más y confianza de sobra. Toma el volante, en el camino lo espera el operativo del alcoholímetro, ese filtro que cada fin de semana presume cifras de “prevención” mientras engrosa la lista de sancionados que no quieren entender que si tomas, no manejes.
El procedimiento fue de manual: revisión, pase con el médico, certificado toxicológico que lo declara no apto para conducir, boleta de infracción que supera los 20 mil pesos, mas el arrastre, mas el corralón. La suma total ronda entre 25 mil a 30 mil pesos, caro aprendizaje para quien confundió celebración con impunidad.
Al día siguiente llega la resaca financiera. Entre filas, ventanillas, sellos, el infractor descubre que la sanción no es simbólica, es un golpe directo al bolsillo. En ese escenario aparece el personaje clásico de las dependencias públicas: el abogado cazador de oportunidades, el abogado del diablo, que por solo 10 mil pesos ofrece un amparo milagroso, promete carro en casa en cuestión de horas o días, multa evaporada, pesadilla archivada.
El amigo acepta, el amparo se concede en primera instancia, parecería que el sistema tiene grietas del tamaño de un estacionamiento, sin embargo la autoridad responde, apela, presenta certificados de toxicidad, evidencia documental y como es de esperarse, el pleito escala a juzgados. Meses después el vehículo sigue en los patios municipales . El abogado ya cobró, el tiempo corre, los recargos también.
Aquí surge la pregunta incómoda, ¿Vale la pena intentar doblar la ley cuando el error es propio? Más allá del caso individual hay un problema estructural. Multas altísimas (fáciles de evitar, si tomas no manejes) que se convierten en tentación para la litigiosidad exprés. Operativos que en ocasiones priorizan la recaudación sobre la pedagogía, ciudadanos que buscan atajos legales en vez de asumir consecuencias.
Entre la rigidez del reglamento, la voracidad de oportunistas, la lentitud judicial, el único que pierde es el conductor, sin carro, sin dinero y sin certeza.
La moraleja no necesita sermón. En Tijuana el verdadero costo no es la multa, es creer que siempre habrá un abogado dispuesto a venderte un atajo.